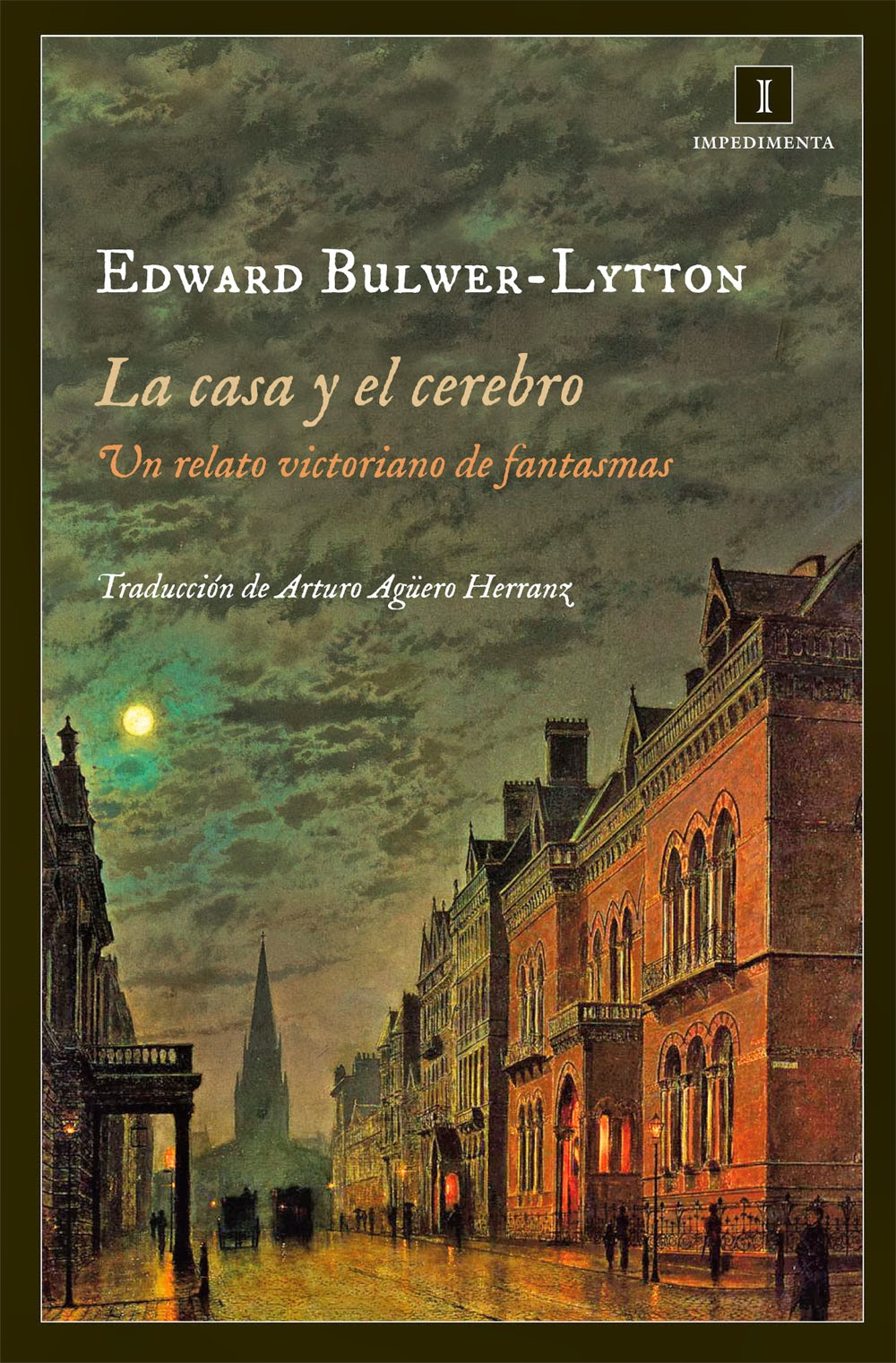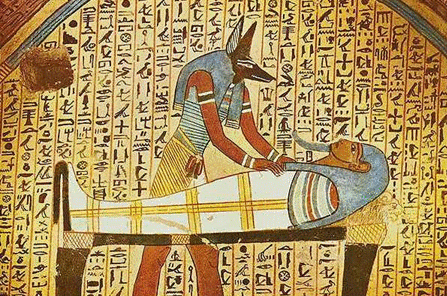![]()
Lo digo desde el principio para que no haya equívocos ni confusiones: el antiguo Egipto no me importa un soberano pepino. Bueno, a lo mejor estoy exagerando, ¿a quién no le fascina la visión de esas tumbas semienterradas en la arena ocultando maravillosos secretos y tesoros? Si me aparto de la lista de las dinastías y todo comienza a entenebrecerse con un vendaje enmohecido que hiede a ácido fénico, una figura que avanza robóticamente envuelta en él con los brazos hacia delante y el rostro para siempre ya de Boris Karloff adivinándose bajo la sucia tela, entonces todo es distinto. En fin, para qué adornarlo: lo que me gusta, lo único que me gusta del antiguo Egipto son las cosas que dan miedo. Por eso al abrir este voluminoso libro que no me terminaba de convencer del todo y leer la introducción, No despertéis a los muertos: el mito de la momia, obra de su compilador Antonio José Navarro, quedé atrapado al instante. Su repaso por las raíces antropológicas, históricas, míticas, literarias, cinematográficas y seguro que algo más que me dejo por el camino acerca de la tumbífera criatura es fantástico. Desde el uso medicinal al que fueron sometidas en algunos momentos hasta su abuso en fiestas victorianas cuyo punto álgido era el desvendaje de una de ellas, hecho este que da pie a uno de los mejores relatos aquí incluidos, y realizando un completo resumen de cómo se hacían en el antiguo Egipto y a qué demonios se debe eso de la maldición que las envuelve de forma más prieta que las propias vendas. Macabro historial que incluye hasta el hundimiento del Titanic como uno de sus más sonados logros. Un aperitivo perfecto que sabe abrir el apetito y que nos lancemos ávidos a la lectura del libro. Y sí, pido perdón por el manido símil entre leer y comer. En fin, que no se concibe mejor objetivo para una introducción, y Navarro lo borda: erudición y diversión en su justa medida.
Tras un breve extracto a modo de frontispicio del Libro de los muertos, De las reminiscencias del demonio, justo el fragmento que dio pie a todas las historias de maldiciones con las que serían castigados los profanadores de tumbas, nos encontramos con Mi noche de año nuevo entre las momias(1878), de Grant Allen. Nada mejor para abrir la antología que un maravilloso y divertido relato en el cual el protagonista se cuela en una pirámide y asiste a la resurrección, por una noche, de aquellos que fueron allí enterrados. Un privilegiado, pues el acontecimiento se da una vez cada mil años. Un banquete espectral que no puede estar narrado de manera más brillante. El humor de Allen es contagioso y estimulante, se burla de todas las convenciones imaginables, entre ellas la de los europeos como faro del mundo que predominaba en ese momento histórico, dándole tiempo hasta de jugar con lo erótico al enamorarse el protagonista de una princesa egipcia nada mojigata. Genial.
![]()
El siguiente de la lista es el gran Arthur Conan Doyle. El anillo de Thot (1890) se trata de un modélico relato en el que ya se encuentran casi en su totalidad todos los elementos típicos de las historias de momias: el museo de antigüedades egipcias como marco haciendo las veces de castillo espectral gótico y mansión siniestra victoriana al tiempo, el sacerdote egipcio enamorado que ve pasar ante sí los eones esperando la oportunidad de despertar a su princesa momificada, el protagonista occidental que asiste a la escena entre atónito y curioso y descomposiciones corporales y abrazos de ultratumba en la más pura escuela del romanticismo macabro. Y todo narrado con la fuerza arrebatadora del mejor Doyle. De él se incluye también El pectoral del pontífice judío (1922), en el cual aunque el escenario es el habitual museo, no hay momia, y la historia propone más un enigma criminal que un relato fantástico. Como se indica en la presentación de Antonio José Navarro, bien podría tratarse de un relato de Sherlock Holmes sin el genial detective. Bueno, podría ser, pero si así fuera no estaríamos ante uno de sus mejores casos. Inferior al anterior, no cabe duda sin embargo de que estamos ante un buen cuento, escrito con la clase y la elegancia a las que su autor nos ha acostumbrado.
Tras asistir sin pena ni gloria a la ceremonia fúnebre de un faraón de la mano de Willa Cather con Un cuento de la pirámide blanca (1892), pasamos a Un profesor de egiptología (1894), de Guy Boothby, en el que más que la parte fantástica, la regresión de una joven a su pasado egipcio y la solicitud de perdón de un espíritu atormentado, lo mejor se encuentra en sus primeras excelentes páginas: la presentación de un hotel de El Cairo con su conseguido aire cosmopolita. Representantes de todas las razas y culturas demostrando que, siendo tan distintos, son iguales ante el oropel y la apariencia. Así pasamos veloces hasta detenernos en Estudio del destino (1898), del conde Louis Hamon (Cheiro), una historia de atmósfera densa y funesta, muy conseguida en su intención de provocar desasosiego e incertidumbre, un buen relato que sufre alternativas recaídas cada vez que el discurso se torna “filosófico”, o más bien patafísico, la verdad. El razonamiento algo pedestre del autor, cargado de palabras altisonantes pero de mensaje y contenidos de una simpleza abrumadora, enturbia en parte el resultado. Sin embargo, la fuerza de la maldición que lo nutre se hace sentir con fiereza, sobre todo en su tramo final, cuando la melancolía da paso a la revelación. Aunque no está conseguido (a la vana palabrería, propia del adivino que era este conde Hamon, “profesión” de la que vivía, hay que sumar una historia de amor que recurre al lugar común palabra tras palabra), la ambientación egipcia primero, hindú después, resultan creíbles y dan consistencia a lo narrado. Si bien lo mejor está en sus primeras páginas, aquellas en las que nos describe ese Egipto fúnebre y terrible del Valle de los Reyes donde el esplendor del pasado se consume entre la arena del desierto y en el cual una joven pasea su dolor irreparable a la luz de una luna ancestral.
![]()
Katherine y Hesketh Prichard, madre e hijo respectivamente, firmaban sus historias con el sobrenombre E. & H. Heron. Aquí se incluye su cuento Historia de la casa Baelbrow (1899), todo un relato pulp… ¡antes de la existencia misma de la literatura pulp! Flaxman Low es el protagonista de esta historia, un investigador de lo oculto que vivió en trece aventuras. Esta en concreto lo tiene casi todo: casa embrujada, fantasma rancio, momia y vampiro. La explicación final es una chorradilla como un camión, pero la atmósfera tenebrosa de la casa está más que conseguida, y la noche de tormenta en la que todo el misterio sale a la luz resulta más terrorífica que el propio espectro que la protagoniza. Los Prichard quiebran en algunos momentos las logradas escenas de acción para pasar a otras más tranquilas y explicativas de manera algo brusca y carente de lógica, pero se lee con agrado y el ataque en el desenlace del ser de ultratumba sorprende por su violencia.
La condena de Al Zameri(1901), de Henry Iliowizi, es un magnífico relato sobre la figura del Judío Errante. De prosa poética hasta el arrebato, resulta casi mágico en su descripción de una tierra ancestral y desconocida, terrorífica y misteriosa a nuestros ojos. La historia de Al Zameri nos es narrada con toda la fuerza de su desesperanza y su soledad. Un cuento poderoso, tan bello como desolador.
La momia misteriosa(1903) es el primer relato que le publicaron a Arthur Henry Sarsfield Ward, que dicho así os pasará como a mí: ¿pero este señor quién es? Pues nada más y nada menos que el verdadero nombre de Sax Rohmer, el creador de Fu Manchú, el chino mandarín (o no) malvado por antonomasia, el culmen y el epítome del peligro amarillo. Apenas veinte años tenía Rohmer cuando vio impresa al fin su primera historia. Y hasta aquí llega el interés que pudiera tener este relato en el que lo fantástico cede ante lo detectivesco, bastante torpón en su desarrollo, de una mediocridad notable y carente de la más mínima tensión. De Rohmer también se incluye El Señor de los Chacales(1918), un buen cuento de terror que, lástima, desperdicia muchas de sus páginas en contarnos las maravillas de ser joven y el descubrimiento del amor en un tono torpe hasta el sonrojo. Por el contrario, las apariciones del Señor de los Chacales en forma de anciano esquelético resultan siempre extrañas y sobrecogedoras, y cuando al fin lo vemos dando muestras de su poder todo respira misterio y terror, fantástico elaborado y de gran dosis poética en su sencillez.
![]()
El ocultista, escritor y teósofo Charles Webster Leadbeater nos deja en El templo abandonado (1911) un relato muy en la línea de sus creencias y ocupaciones: esto es, más cercano a la parapsicología que al género que nos apasiona. Aquí, el fenómeno raruno del que se nos quiere convencer de que es real es un sueño compartido entre el protagonista y uno de sus alumnos. Juntos viajan en trance al antiguo Egipto. Cuerpos astrales de un lado a otro, alteración de la percepción y un jovencito en la cama del profesor que nos hace pensar más en las palabras de Antonio José Navarro sobre el autor que en la historia en sí. En fin, estas cosas tan modernas y propias de la New Age.
En realidad más un artículo que un relato en sí, Reyes muertos (1914) de Rudyard Kipling refleja de una manera feroz pero no exenta de una divertida ironía el “mercado de antigüedades” en el que ya por aquellas fechas se había convertido Egipto. Robos y saqueos de tumbas, profanaciones, expediciones enfrentadas entre sí, científicos y aventureros en el mismo lote… Y los turistas, cientos de turistas recorriendo el mismo camino faraónico una y otra vez. Pero todos ellos sintiendo en mayor o menor medida el peso de las ruinas, el influjo de esas pirámides milenarias que nos recuerdan de continuo la futilidad de nuestras existencias y el poder igualador que tiene el tiempo sobre todas las cosas. De los grandes reyes muertos solo quedan ya el polvo y las joyas que ladrones impíos roban sin conmiseración.
![]()
A continuación la antología incluye tres relatos y un poema que conforman uno de los bloques que más me apasionó del libro. La maldición de Amen-Ra (1932) de Victor Rousseau atesora un buen puñado de tópicos del tipo de literatura al que pertenece con orgullo, un pulp en toda regla, refrendados además por cientos de maravillosas películas de serie B: una isla tenebrosa, un manicomio, un profesor loco, una mansión misteriosa… Pero todo ello envuelto en una muy conseguida atmósfera macabra, con una lluvia que parece escapar de las páginas del libro y empaparnos el rostro con su gélida furia y un mar embravecido cuyos atronadores ecos resuenan hasta pasado un buen rato después de terminada la lectura. Una ambientación perfecta y un ritmo que mantiene una efervescente tensión en todo momento. Maldiciones egipcias, momias redivivas, un viaje al pasado con una historia de amor y traición entre las pirámides engarzada con precisión y un final trepidante. Rousseau consigue con su narración que, sin dejar en ningún instante de mostrar las raíces en las cuales bebe, dejar bien claro que la literatura pulp en sus mejores logros es sinónimo de fuerza y buen hacer, directo como un uppercut y emocionante como suelen serlo las mejores joyas del género. Tras esta maravillosa salvajada, un bonito y evocador poema de Clark Ashton Smith, La momia (1937). La reseña biográfica de Antonio José Navarro es excelente, aunque en esta ocasión queda en una proporción de cinco páginas suyas por una del autor comentado… Aprovecho y añado que Navarro, en este libro como en otras antologías orquestadas por él, es verdaderamente brillante aunque tenga tendencia a destripar los relatos. De Smith realiza un dibujo preciso y emocionante al tiempo.
Tan breve como brutal, Escarabajos (1938) es un impactante relato de Robert Bloch (publicado en su origen bajo el seudónimo de Tarleton Fiske) acerca de los peligrosos regalos que en ocasiones acompañan a nuestras amigas las momias. Atmosférico y envenenado, es un cuento soberbio que no resulta esclavo de su sorprendente, o quizá no tanto, final. Casi las mismas palabras podríamos utilizar para el intenso Huesos(1941), de Donald A. Wollheim, una filigrana de concisión macabra. Dos relatos que, vale, no es que vayan a hacer historia dentro del género, pero sí que dejan claro que son obras así las que lo hacen grande y que por eso lo amemos.
![]()
Si páginas atrás tuvimos a Flaxman Low, El hombre de la calle Crescent Terrace(1946) de Seabury Quinn nos trae al detective de lo oculto Jules de Grandin y su “ayudante” el doctor Trowbridge. Me suelen gustar los relatos protagonizados por De Grandin, aunque en esta ocasión resulta más brillante en los momentos pausados que en los que predomina la acción. La trama que nos plantea no es que resulte muy refinada que digamos, y los métodos expeditivos de nuestro investigador no nos lo hacen muy simpático, pero cuando se encierra en una habitación a contarle sus sospechas y conclusiones del caso a sus compañeros nos desarma. No es este pues uno de sus más interesantes problemas que resolver, pero siempre es agradable y divertido volver a él de vez en cuando.
La maldición de la tumba de la momia (1966) de John Burke es una novelización de la película inglesa producida por la Hammer The Curse of the Mummy’s Tomb, dirigida por Michael Carreras en 1964. Por lo que recuerdo de ella, Burke sigue con bastante fidelidad esta cinta irregular, de ocasionales logros pero decepcionante en su conjunto. Carreras como director estaba a años luz no solo de Terence Fisher, lo cual es algo inevitable, sino de todos los directores que alguna vez trabajaron para él en la productora británica. Precisamente los mejores momentos del filme, las apariciones de la momia, son los más flojos de este relato largo. Resultan carentes de nervio y tensión, tan mecánicos como los movimientos de la criatura que lo coprotagoniza. Sin embargo, Burke es un narrador eficaz y muy entretenido al desarrollar la trama, una historia con no mucho interés pero que su buen hacer mantiene en pie con soltura y consigue que la leamos con moderado placer.
![]()
El volumen llega a su final presentando tres relatos de autores en lengua española contemporáneos, dos españoles y un argentino, como muestra de que el género posee grandes valedores en nuestro idioma. El resultado no puede ser más gratificante, pues al menos uno de ellos es una perfecta obra maestra, otro casi casi y un tercero no desentona con lo mejor de la compilación. Así José María Latorre nos trae un relato, La sonrisa púrpura (2006), de evidente tradición gótica, con sus mazmorras, sus pasadizos y sus, más o menos, damas en apuros, con su habitual capacidad para crear logrados ambientes macabros en los que el mismo olor de las páginas transpira putrefacción. Atmósfera malsana y tenebrosa muy conseguida, aunque también con su sempiterna manía de contarnos lo que va pensando y haciendo su protagonista a cada segundo y gesto, lo cual hace perder algo de brío a la narración.
Partiendo de la conocida costumbre social finisecular de realizar fiestas sociales (organizadas por la nobleza y las altas clases sociales más chic), en El relicario de Lady Inzúa (2006) Norberto Luis Romero lleva la anécdota a su terreno, un Buenos Aires recién liberado del dominio de la corona española para caer en el yugo de la nobleza criolla, la cual da muestras de su afectado europeísmo copiando las costumbres más absurdas del viejo continente. Aquí, la de desenvolver una momia como punto culminante de una de estas fiestas de sociedad. Romero funde diversión, esas jovencitas bien preparando el evento, con el horror más descarnado, lo que acontece en la fiesta y sus terribles consecuencias, en un cóctel en verdad genial. Nos mantiene con una sonrisa en los labios hasta que nos la retuerce en su impactante y horrísono desenlace, todo un festival macabro y espeluznante llevado con mano firme y un temple admirables. Una verdadera joya del terror más desbocado narrado con una perfección y un gusto por el detalle bien cuidado sencillamente magistrales. En esta ocasión la momia egipcia es sustituida por una indígena en un giro de guion soberbio. Salvaje y delirante, pero a la vez siempre elegante y preciso, Romero consigue que su relato sea uno de los mejores del libro. Una ambientación perfecta que nos lleva a un final que es toda una bomba de relojería activada por unas niñas malcriadas casi por accidente. Sus descerebrados actos harán las más terribles pesadillas realidad. Y esta locura magnífica de relato se cierra además con una frase final antológica. ¡No podemos pedir más!
Y casi a la misma altura brilla el relato de Pilar Pedraza, Carne de ángel (2006), narrado con esa sencillez pasmosa de la que solo los grandes narradores son capaces. El tono casi confesional hace que hasta podamos tomar por verdadera esta historia de una obsesión enfermiza por las momias beatificadas (Pedraza también se aleja, como Romero, del Egipto faraónico). Ambientado en la época actual, este relato de niñas momificadas espectrales deviene el broche perfecto para cerrar un libro cuya lectura nos ha parecido asombrosa casi en su totalidad.
Una antología excelente, pues, que solo incluye un relato que creo insustancial, de la que da absolutamente igual que de entrada no os interesen lo más mínimo ni las momias, ni el Egipto ancestral, ni el desierto, ni tan siquiera la literatura fantástica. ¡Esto no vale como excusa para no leerlo! Lo bonito de este libro, y esto en gran parte es mérito de Antonio José Navarro por su introducción y la magnífica selección de cuentos, es que nos envuelve en su atmósfera de misterio y extrañeza y acaba resultando una lectura apasionante.
LA MALDICIÓN de la momia: relatos de horror sobre el Antiguo Egipto. Selección, prólogo y notas introductorias de Antonio José Navarro; traducción de José Luis Moreno-Ruiz, J. L. Velázquez, Amando Lázaro Ros y Miguel Ángel Ávila. Madrid: Valdemar, 2006. 652 p. Gótica; 65. ISBN 84-7702-546-0.